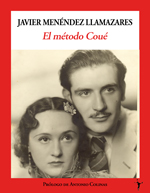Nada que ver con los asesores de algunos famosos, famosetes, faranduleros y demás fauna mediática, qué me va usted a contar. Porque, ¿quién sería el lumbreras que aconsejó a Coronado* convertirse en el rey de las evacuaciones? Vale que sea cosa de la naturaleza y demás, pero eso de andar poniendo la cara a los productos que ayudan a relajar el esfínter, como que no parece la mejor idea de aprovechar la imagen pública. Porque mira que ha habido cachondeo con el tema: que si chistecitos en el Club de la Comedia, que si bromitas en el bar… vamos, que debe de ser una cruz estar en su pellejo, porque cada vez que se retrase dos minutos o se despiste de la pandilla cuando va de farra, no faltará quien le pregunte: «¿qué, vaciando el bífidus?». Y eso si no tiene algún colega graciosillo que en su cumple le regale rollos de papel "Elefante" o una escobilla decorada. «Por regalarte algo útil, como te pasas todo el día dándole...», le dirán. Eso: encima, "recochineo".
Claro que todo esto le pasa por pardillo: ¿a quién se le ocurre aceptar semejante anuncio? Porque estaba claro que, a fuerza de salir en la tele frotándose la barriga y haciendo gestos picarones, en vez de como hermano guapo "de leche", o periodista ligón, iba a pasar al imaginario colectivo como el más cagón de la historia sentimental de España.
Supongo que serán cosas del mardito parné, claro. Y de la posición de cada cual a la hora de poder elegir. Pensemos, si no, en los actores —no en el del yogur que da descomposición, no: en los de verdad, los de Jolivú—: ésos sí que saben. Escogen con cuidado sus papeles —no, no entre scottex y colhogar; papeles de los otros—, para no dañar su imagen. Nada de hacer de malo, ni de gay —por no encasillarse, claro—. Y de raro, sólo en caso de que se busque el óscar. Vean, si no, lo que le costó al novato Banderas abandonar los personajes de asesino o latin-lover. O cómo el gran héroe patrio Bruce Willis sólo ha hecho de malo cuando su carrera empezaba a decaer.
Pero no se crean que Coronado es el único inconsciente: ahí tenemos a Pelé, o rei… da Viagra. Qué cuidado pusieron los guionistas en el texto: «Si tienes problemas de erección». Si los tienes tú, claro, porque él… ¿cómo le va a fallar la cosa a Pelé, que las metía todas? ¡Si no ha fallado una ocasión en su vida! Pues el caso es que sospecho que la audiencia, cual perritos pavlovianos, es ver al pelotero y pensar en la impotencia.
O Concha Velasco, que quería ser artista y le daba tanto la brasa a su mamá con el tema, y al final, después de una esforzada carrera, acabó anunciando compresas "para las pequeñas pérdidas de orina". ¿Cómo no empatizar con semejante drama? Pobre Concha, probetina, tan maja y con el pañal a todas partes. Da casi tanta lástima como esos sufridores silenciosos, a los que el sillín de la bici les machaca la almorrana, y todo por no hacer caso a tiempo a los consejos de Coronado.
En fin, que no se enteran. Con lo bien que podían haber aprendido de un auténtico maestro —al menos, en lo de elegir qué publicitar—, como fue Pedro Ruiz. Sí, sí, ése. Porque el tío fue el primero que se atrevió a anunciar condones, y no vean qué éxito. Y no lo digo por sus programas, que desde entonces el tío no ha dejado de darnos por... digo: de darnos envidia con las chavalas que se liga.
Y es que, me pregunto yo: ¿habría ligado igual si hubiera hecho un anuncio de impotencia? Pues eso. Coronado, a tus yogures.
* para los que tenéis la suerte de no ver la tele española: José Coronado es un actor/galán ibérico que en los últimos años anuncia yogures laxantes.