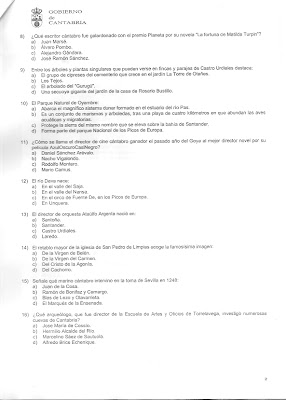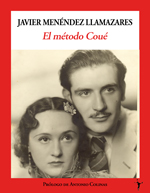Cuando yo tenía dieciséis años, no pensaba en otra cosa que no fuera la poesía —bueno, sí, vale... en alguna otra también, pero ya habrá tiempo para hablar de todo—. Es lo que tiene ser de León, porque nuestra tierra frutas tropicales o fábricas no produce, pero poetas podríamos exportar varias generaciones.
¿Y qué se puede hacer mejor, en las frías tardes de la adolescencia, que releer a Eugenio de Nora, a Colinas, a José Luis Rodríguez (que no es ni Zapatero, ni "El Puma", sino un tipo bigotudo que, según creo, da clases en Zaragoza), al primer Llamazares, al malogrado Luis Federico. Incluso, a los que empezaban a despuntar, como Miguel Suárez o Luis Miguel Rabanal. O a Toño Manilla, que hasta fue
casi amigo mío. También incluiría a Victoriano Crémer, que siempre viste mucho acordarse de los homenajeados en sus centenarios, pero no sería sincero: al Crémer poeta lo leí mucho más tarde; entonces, como mucho, le leía en la prensa, y un par de veces tomamos whisky en el Conde Luna.
Después llegaría
Mestre, claro, que fue como un huracán que se llevara todo a su paso: esas imágenes, esa sonoridad, esa manera de hacer del mundo un lugar mejor, con sólo mover los labios... Esa manera de escribir «amé una noche a un desconocido», para hablar de Ezra Pound. Y ese
Arca de los Dones, de la que sólo se queda «una casa en el aire». Juan Carlos Mestre, que significó para mí la luz y el fin de la poesía; luz, porque seguí su estela como una polilla, y fin, porque acabé rindiéndome a la evidencia: nunca podré alcanzar su música.
¿Música? Sí, paciencia: todo llega. Porque primero he hablar de Gamoneda, que quizá represente lo más lejano a la música.
En la poesía leonesa, Gamoneda lo es todo. Ahora también, claro, pero con tanto premio y tanta globalización nos lo están robando poco a poco; entonces, desde luego, era nuestro y sólo nuestro. Era el gran poeta premiado, aunque su espíritu fuera marginal. Minoritario a la fuerza,
oscuro y denso. Con su legión de epígonos —autotitulados, por supuesto—, era El Poeta. Digno y sobrio. Triste, masticando el dolor y la muerte en cada texto.
Puse la enemistad como un liezo sobre sus pechos,
que eran olorosos hasta enloquecer en su círculos amoratados.
Eso escribía Gamoneda, y eso leía yo en las horas confusas de la primera juventud. El dolor de leerle y el placer de encontrar su sentido, de descifrar el mensaje, la reconstrucción del mundo que se ampara bajo el título de "Descripción de la mentira". ¿Cómo no rendirse ante él?
Conocer a quien admiras siempre es un riesgo.
«Es peligroso asomarse», cantaba Mestre haciendo suyo el mensaje de los ferrocarriles —aunque él adviertiera sobre las
«nalgas de las bailarinas»—; Gamoneda, en cambio, es toda sorpresa personal. Tras su apariencia estricta, su gesto de haber sufrido y su dureza de oído, se esconde una persona sencilla, cálida, casi cariñosa. Y paciente, muy paciente. Nada que ver con el
pope que cualquiera imaginaría, con la
vaca sagrada que otros
santones quieren ver en él.
Y es, hace ya demasiados años, yo visitaba a Gamoneda con frecuencia. No recuerdo exactamente cómo trabamos contacto —imagino que merced a cierta parte de la anatomía facial cuya figurada
prominencia suele caracterizarme—, pero a principios de los noventa el poeta me recibía en su despacho de la fundación Sierra Pambley, o en su casa, y dedicaba un par de horas a leer mis torpes versos y a tratar de encontrar algo bueno que decirme. Imaginen; yo le llevaba versos que como estos:
Debe ser falso que en lo alto de las palabras,
en lo profundo de cada cuerpo,
entre las líneas de los pentagramas,
haya un hogar con dinteles de bronce,
que haya un invernáculo y copas y aguas dulces.
Aún así, vuelvo a escuchar que existe ese lugar,
en arengas proletarias o en jaculatorias.
Y me quedaba tan ancho, como si acabara de descubrir a Saint John Perse. Luego, el bueno de Gamoneda me miraba bien y me decía: «Eres joven, muy joven... ¡si es que debería estar prohibido ser tan joven!». Y yo no entendía nada.
Y después se pasaba un rato intentando explicarme qué vale y qué no vale, qué es y qué no es, por qué sí y por qué no. Cierto que no valía de nada, claro. Primero, por lo fogoso de la edad y lo escaso de mi entendimiento. Pero, sobre todo, porque el criterio ni se infunde ni se transmite. Desgraciadamente, añadiría.
En una ocasión, tras varias visitas, le llevé unos versos que no le disgustaban demasiado. «Podrías llegar a escribir bien» —me dijo— «pero todo lo que te voy a decir a partir de ahora ya no te va a gustar tanto». Y entonces señaló una pléyade de defectos en mi maltrecho poema. Y él, intuyendo mi disgusto, quiso suavizarlo un poco: «La primera vez que viniste, tocabas el tambor. Ahora ya tocas el violín, pero no te puedes conformar con eso: hay que hacer que suene una orquesta». Y yo no entendía nada, claro; me limitaba a convidarle a un cigarrillo, a saltarnos juntos una norma, aunque fuera médica.
Todos los pájaros de mi cabeza querían hacerme creer que yo podía ser el Beckett de este Joyce, y soñaba con ser su "secretario personal". Y luego renegaba de él, que sólo me daba consejos, cuando yo creía merecer mucho más. Como el día en que me aconsejó ver mundo, salir de León, y me dijo que él, si tuviera mi edad, se iría lo más lejos posible, «a Nueva York». Y yo no supe entrever la sana envidia, en lo que creí una educada despedida.
Años, muchos años más tarde, sentado en un café junto al escritor Antonio Toribios, me doy cuenta de lo mucho que me aguantó aquel hombre, de su delicadeza para no ofender a aquel muchucho arrogante, con más pretensiones que talento. De lo paciente que fue. Y de lo mucho que me enseñó. ¿Cómo no quererle, entonces?