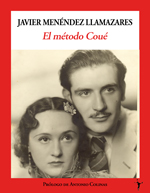El colega bloguero Cachuco —Juan José Cacho, fotógrafo, informático y un tío muy majo— me acaba de pasar un meme; la cosa consiste en contar qué haría yo con cinco millones de euros.
Cinco millones de euros, nada menos. Lo que en pesetas viene a ser, más o menos... un pastón, vamos.
El caso es que yo ni tengo ni, me temo, tendré nunca tanta pasta, así que me cuesta mucho hacerme a la idea de qué haría.
¿Ha colado? ¿Seguro que no? Desde luego...
Por supuesto que lo que haría, en líneas generales, sería dejar de perder el tiempo en el trabajo y dedicarme a escribir. O, incluso, a no hacer nada, que debe de ser mucho más divertido. Pero lo de hacer algo en concreto con la pasta no quiero ni planteármelo. ¿Que por qué? Ahora lo aclaro.
Yo nunca he tenido un clavel, pero la vez que más cerca estuve de forrarme fue hace unos seis meses. Pasó un domingo por la tarde; estábamos en la casa de mis padres en Santa Colomba de Curueño. El niño y yo, sentados en el sofá, con una quiniela en la mano. Pilar, mis padres y mi hermano Andrés, en la mesa, charlando, a dos metros de nosotros.
Todo iba bien hasta que ponemos la radio; escuchamos los resultados de la jornada de liga, los anotamos en la quiniela y nos quedamos con los ojos como platos, al estilo de los dibujos animados: teníamos acertados nueve resultados, y ningún error. Si el resto de partidos se daban bien, podíamos ganar un dineral, porque habían perdido los grandes y eso siempre hace que haya menos acertantes.
Ante las buenas expectativas, se desató la emoción. Alguien preguntó: «¿y que haríais si os toca un montón de dinero?», y todos empezamos a soñar.
La primera en lanzar las campanas al vuelo fue Pilar:
—Pues yo haría un crucero por todo el mundo para toda la familia.
Nuestro hijo Javierín —que era el que tenía la quiniela en la mano— replicó airado:
—¿Un crucero? ¡Pues qué chorrada! —el tacto no es que sea su fuerte, precisamente—. Mira que tirar el dinero en eso, con lo bien que podrías...
—¿Que podrías qué? —inquirió su madre, mosqueada.
—Pues... ¡comprarte un equipo de fútbol!
Yo ni me di cuenta, pero creo que si las miradas de los demás hubieran tenido rayos X, en ese instante me habrían taladrado. Pero no: lo que yo pensé es que a mí, en realidad, lo de viajar en barco no es que me emocione. Alguna vez me he mareado y todo.
—¡Eso! ¡Nos compramos el Racing! —propuse yo, que de repente rejuvenecí hasta la edad mental de mi hijo, más o menos.
—Bueno, pero primero el viaje, ¿vale? —sugirió Pilar, a la que ya no le estaba gustando demasiado el rumbo de la conversación.
—¿Viajes? Ni hablar, que luego no nos queda dinero para fichajes —sentenció alguien.
Esto último no recuerdo quién lo dijo —ha pasado ya mucho tiempo—, pero no podré olvidar su efecto: desató una furiosa borrasca familiar, con mosqueos por todos los bandos, mi padre y mi hermano interviniendo, el niño y yo fabulando alineaciones invencibles que llevarían los títulos de liga y champions a los Campos de Sport del Sardinero, y mi madre muerta de risa viéndonos repartir los millones como si ya los tuviéramos en la mano.
—Y entonces, ¿a mí no me vais a dejar ni un poquito? —quiso saber Pilar.
—Pero si la quiniela la he hecho yo, ¡hombre! —se negó el niño, que en realidad tenía cierta razón, pero estaba mucho más preocupado por convencerme de que yo podía ser el presidente del equipo y él el delantero centro, que jugaría con Zigic y Munitis, y que teníamos que fichar también a Ronaldinho y Beckham y a no sé cuántos más.
Y en ese momento, cuando más intenso era el jaleo, y más mosqueo tenían Andrés por quedarse sin crucero, mi padre porque no le dejábamos ser presidente y Pilar porque —según ella— éramos dos zoquetes sin pizca de sensibilidad, precisamente entonces al Salamanca se le ocurrió perder en casa, el Valladolid empató y el Atleti sufrió un descalabro. Y así nosotros nos quedamos sin el Racing y Pilar sin su vuelta al mundo. Una injusticia, ¿verdad?
Por eso prefiero no hacer planes sobre lo que haría o no haría con unos cuantos millones: porque, al final, tanto dinero sólo da que problemas. ¿O no?